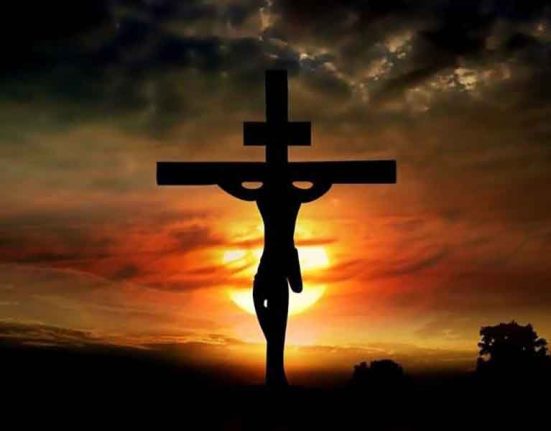Roy Gómez
Si tratáramos de identificarnos con alguno de los dos protagonistas de este relato, poquísimos (probablemente nadie) se sentirían reconocidos ni en el fariseo ni en el publicano. Es decir, ni justos en todo ni pecadores en todo. La mayoría tenemos un poco de uno y un poco del otro. Aquí Jesús nos los presenta acudiendo al Templo, con dos maneras muy diferentes de presentarse ante Dios.
Lo primero que salta a la vista es que los dos acuden al Templo a orar. Para ellos es una necesidad el encuentro con Dios; incluso aunque uno de ellos se reconozca «en deuda» con Dios, pecador, indigno. Su necesidad de orar no desaparece por ello. Si entendemos la fe como una experiencia de encuentro con Dios, como un intercambio de afectos y palabras entre Dios y yo, es imposible que haya fe si faltan estos momentos a solas con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa. Aún más: cuanto más va madurando la fe… más necesaria y frecuente se va haciendo la oración. Como también lo contrario: cuanto más escasa y rutinaria es nuestra oración… más se va apagando la fe.
En cuanto al lugar de la oración, ya sabemos que se puede orar en cualquier sitio y momento: En la naturaleza, por la calle, mientras viajamos en el coche o el tren, en el cuarto de estar de casa. Pero, la experiencia nos dice que necesitamos unos medios, unos símbolos, un silencio, un tiempo suficientemente prolongado sin distracciones, un recogimiento que favorezcan el encuentro con Dios. Y esto no se da igual en todas partes. No podemos hacer depender nuestros tiempos de oración a la posibilidad de acercarnos a una iglesia o capilla. El fariseo y el publicano con toda seguridad oraban en otros momentos y lugares, así eran las costumbres judías. Pero, también se acercan al Templo.
A quién dirige cada uno su oración. Cada uno de ellos tiene una imagen, una idea de Dios, diferente, aunque ambos sean judíos. El fariseo aparentemente se está dirigiendo a Dios, pero realmente habla consigo mismo: él es el centro de su oración, lleva toda la iniciativa y Dios tiene que permanecer callado ¡Cuánta palabrería! ¡Cuánto empeño en poner a Dios al tanto de su vida, como si Dios no lo supiera! Su oración (si es que se le puede llamar así) está centrada en lo superorgulloso que está de todo lo que ha conseguido, a base de muchos esfuerzos y sacrificios. Todo lo que cuenta es verdad, Jesús no le tacha de hipócrita o mentiroso. No hay por qué dudar de que tiene semejante lista de «méritos»: ayunos, limosnas, cumplimientos, asistencia al Templo, liturgias, etc., etc. Pero a Dios parece que sólo le queda tomar nota, y agradecérselo. Ni una petición o ruego, ni una intercesión, ni un agradecimiento a Dios, ni nada.
El fariseo terminará su oración tan tranquila, tan contento, igual que entró, sin que nada haya cambiado en él. Una oración en la que su vida diaria y social quedan excluidas, no hay nada que mejorar o corregir, nada ni nadie con quien comprometerse.
Los otros están presentes sólo para descalificarlos después de juzgarlos, y al final despreciarlos. Y mira que tiene razón en su juicio: aquel de atrás al que mira de reojo y a distancia es un pecador público. Pero su encuentro con Dios no le hace sentir ninguna inquietud para acercarse a él, comprenderlo. Parece no darse cuenta que es hijo del mismo Dios ante el que ora. Y da por hecho que Dios también lo rechaza. Es decir: el fariseo tiene una idea de Dios al que se contenta con ritos y prácticas religiosas, a pesar de que la Escritura dice, por poner un ejemplo, «misericordia quiero y no sacrificios».
Por su parte, el otro orante (el «único»), usa muy pocas palabras y sí un gesto de arrepentimiento. No necesita largas explicaciones para con Dios. Ni le da instrucciones. Sabe reconocer que su estilo de vida está lejos de lo que Dios espera de él. Así se lo han enseñado las autoridades religiosas: que cobrar impuestos al pueblo de Dios para pagarlos al opresor romano es un pecado gravísimo. Y no es fácil salir de ese pecado, porque era su medio de vida y el de su familia. Ni siquiera manifiesta sus intenciones o promesas de cambiar. No se ha planteado si, en tal situación, es digno de dirigirse a Dios, o si tiene algún derecho a ser escuchado. Sólo confía y pide que Dios le escuche y tenga compasión. Esa es su esperanza.
Este segundo orante nos pone a tiro otro punto de reflexión: el pecado. Hoy parece que es un concepto confuso. A veces nos han insistido tanto en que nos consideremos pecadores, que hemos terminado por llamar «pecado» a demasiadas cosas… y no es raro, como reacción, marcharse al otro extremo, salvo en el caso de «pecados» muy gordos y evidentes y más bien poco frecuentes para la mayoría de los cristianos. Uno puede sentir que no corresponde al amor de Dios, o que no aprovecha bien sus talentos, o que no ama lo suficiente a los demás, o que no hace mucho por los pobres… Pero no parece que a eso lo podamos llamar propiamente «pecado» porque falta la voluntad, la conciencia, la intención de hacer el mal. Como también podemos reconocemos limitados, débiles, con fallos, etc. Pero Jesús no se refiere a todas estas cosas como pecados, aunque sí como urgentes llamadas a la conversión.
En la misa hay numerosas referencias a nuestra condición pecadora… el Yo confieso, el perdónanos nuestras ofensas, el no soy digno de que entres en mi casa, el cordero de Dios… ten piedad de nosotros… Pero en el fondo no nos consideramos propiamente pecadores, lo decimos un poco «inconscientemente».
Probablemente nuestro pecado más frecuente sea el del fariseo: Creernos en paz con Dios. Pensar que ya hacemos incluso más que lo suficiente. Porque «cumplimos» con los mínimos religiosos, e incluso vamos más allá. Se trata del pecado de la «mediocridad» o la tibieza, al conformarnos con que «ya hago bastante». O reducir la relación con Dios, el camino de la fe y la vida espiritual a un asunto exclusivamente de cumplimientos religiosos, donde la vida diaria, el hermano, la justicia, la misericordia, la generosidad, el agradecimiento, el cuidado de la creación, la construcción de la comunidad… se queden fuera.
En definitiva: humildes ante Dios, reconociendo nuestra verdad siempre limitada, el deseo de que nuestra oración nos ayude a crecer en el amor y en compromiso fraterno porque, «la oración del humilde atraviesa las nubes, y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia» (1a lectura) … Que así sea. Luz.
royducky@gmail.com